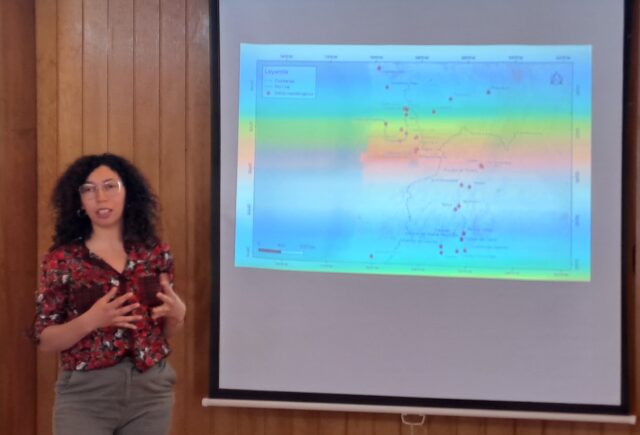El 22 de octubre se realizó en la Murtra Santa María del Silencio el Seminario “Minería incaica en los Andes”, con la participación de especialistas chilenos y argentinos, doctores en arqueología.
El 22 de octubre se realizó en la Murtra Santa María del Silencio el Seminario “Minería incaica en los Andes”, con la participación de especialistas chilenos y argentinos, doctores en arqueología.
Los complejos mineros San José del Abra y San Pedro de Conchi: organización de la producción de cobre bajo administración incaica en el Alto Loa, fue el tema presentado por el arqueólogo Diego Salazar. Señaló que los incas decidieron trabajar el cobre en esta zona por dos razones: por la riqueza minera del propio territorio y por la experiencia de los mineros atacameños. Según el arqueólogo chileno Lautaro Núñez, los atacameños fueron los primeros geólogos y mineros. Cuando los incas llegaron a este territorio ya habían 10.000 años de historia minera. En el sector de San José del Abra, había 4 minas de cobre pre-incaicas, pequeños piques mineros, con área de chancado y áreas domésticas. Quienes allí trabajaban el mineral antes de la llegada de los incas, eran pobladores de Santa Bárbara y Lasana.
Con los incas hubo un aumento considerable en la producción minera. Mientras la explotación pre-incaica fue de 180 metros cúbicos en 1000 años, la explotación durante el período inca fue de 5000 metros cúbicos en 100 años. Los incas concentraron toda la actividad minera en áreas de producción nucleada con un aumento significativo en el tamaño de los sitios habitacionales y productivos, donde también había plataformas rituales.
El aprovisionamiento de los complejos mineros se realizaba a través de distintos radios de abastecimiento. En el primer radio (0-5 kms) se abastecían de carne de camélidos (vicuñas, guanacos…), agua, líticos, combustible, zapallo, maíz, quinoa, papa… En el segundo radio de abastecimiento: chañar, algarrobo, martillos líticos… En el tercer radio: marisco y pescado que venía de la costa del Pacífico y en el cuarto radio de abastecimiento (más de 150 kms) : cerámica inca provincial, spondylus (ofrenda de los incas a los cerros)…
Los minerales más comunes eran el cobre, crisocola, malaquita, pseudomalaquita, turquesa y atacamita.
Valentina Figueroa, arqueóloga y Directora del Museo P. Gustavo Le Paige, de San Pedro de Atacama, inició su exposición mencionando este texto: “Turquesas muy finas se sacan en Atacama, una vi yo en los Lipes tan grande como un real de a dos; es gala muy estimada entre los indios de esa Provincia traer las sartas de pedrezuelas de este género, menuda y curiosamente labradas, traenlas los varones más gruesas a los cuellos, como gargantillas. Haylas también de piedras verdes, las unas, y las otras, es la cosa que más apetecen los Chiguanaes de guerra, y el más estimado de los rescates que se les llevan.” (Alonso Barba, 1640)
Figueroa habló sobre los paisajes mineros prehispánicos del desierto de Atacama: reflexiones desde el cooperativismo transdisciplinar. Se refirió a la paragénesis, secuencia de formación de minerales en un yacimiento o roca que indica qué minerales se formaron y en qué orden. Y cómo se dan asociaciones entre distintos minerales, por ejemplo: turquesa con atacamita, pseudomalaquita con crisocola… y los subproductos distintos que se dan en cada uno de los distritos mineros. Distritos mineros prehispánicos de norte a sur: Collahuasi, El Abra, Conchi, Chuquicamata, Tuina, San Bartolo, Socaire, Chulacao y Cerro Verde.
Para entender la relación entre minerales, cerros y manantiales, según el pensamiento indígena, cabe señalar desde tiempos inmemoriales, que el paisaje andino está vivo y personificado. Estas entidades tutelares controlan los fenómenos meteorológicos y son dueñas de los animales y plantas y de las riquezas minerales.
Con relación a la riqueza mineral, Berna Anza señala que el León es el cerro más “millonario” y que junto a los cerros Potrero, Paniri, San Pedro, San Pablo y Cupo “habilitan para Chuqui” para que “haigas un grande negocio allá”. Agrega que tanto los cerros de Cupo como los de Chuquicamata son mujeres y que a estos últimos se les conoce como Chukutukuta Mallku. Los cerros de Kablur (Montes de Cablor, Caspana), en cambio, tienen mallku hombre y mallku mujer (cf. Martínez 1982).
La explotación minera del cobre durante varios siglos incluyó la articulación de economías políticas regionales que produjeron territorios mineros a diferentes escalas, pero siempre complementando la extracción del mineral con la producción agrícola, los asentamientos humanos, las actividades rituales y la participación de actores no humanos, entre los que destacan los cerros sagrados.
José Berenguer, arqueólogo y curador emérito del Museo Chileno de Arte Precolombino, hizo su exposición en torno a los muros y cajas de Santa Bárbara y el significado de la asociación entre minerales, vialidad y sitios de travesía.
Se han referido 23 sitios de muros y cajas en el sector de Santa Bárbara, todos ellos con una cierta orientación hacia los cerros. Eran sitios ceremoniales, comiendo y bebiendo con las divinidades para pedir permiso a la tierra y a los cerros y así poder seguir su camino. Se ha encontrado cerámica asociada a estos rituales. Los primeros contratos que hacen los seres humanos es con las deidades (Gordon Childe, 1956)
Había una gran movilidad asociada a la búsqueda de recursos. El que se mueve es el que subsiste. Hay tráfico local, regional e interregional. Los altiplánicos no son los únicos que caravanean, los atacameños también.
Los sitios de arte rupestre están relacionados con el tráfico caravanero. Es la misma iconografía con distintos estilos. Para las pictografías encontradas en este sector se usó atacamita y ericalcita.
La arqueóloga Ariadna Cifuentes habló sobre la tradición metalúrgica de la vertiente occidental de la circumpuna de Atacama (2400-4500 msnm), la cual presenta importantes yacimientos de cobre y concentra la mayoría de las evidencias mineras prehispánicas. En contraste, las evidencias metalúrgicas son escasas y poco conocidas.
Este trabajo de investigación caracterizó las operaciones en cuanto a los minerales reducidos, el metal obtenido, los combustibles y las estructuras pirometalúrgicas utilizadas. La tradición metalúrgica de la zona estudiada estaba orientada a la producción de cobre metálico sin alear. Su desarrollo se vinculó a las comunidades pastoras-caravaneras y mineras durante el PIIT y Tardío (1000-1450 DC). Su extensión abarcaba desde Collahuasi por el norte hasta Catarpe por el sur.
Los hornos o huayras de reducción metalúrgica para obtener cobre metálico (no aleado) tenían forma rectangular, construidos en piedra o en arcilla, estaban localizados en áreas expuestas a fuertes vientos, por la importancia que tenía el viento para la combustión. La orientación de los hornos era perpendicular a la dirección de los vientos.
El combustible podía ser monoespecífico (uso exclusivo de algarrobo como combustible leñoso) o utilizando diversos materiales. Para la iniciación del fuego, ramas de quinoa (Chenopodium quinua) y gramíneas; para el mantenimiento del fuego: cachiyuyo (Atriplex imbricata) y también uso de estiercol de llama. También se utilizaba la queñoa, la tola, la llareta. Se lograban temperaturas estables sobre los 1200ºC.